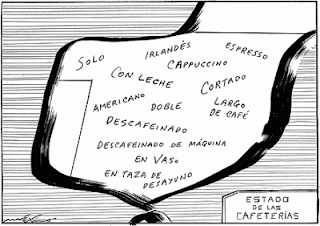En este artículo pretendo seguir explicando a mis lectores el largo y tortuoso camino que los atenienses tuvieron que recorrer para terminar con la sociedad gentilicia y construir la sociedad democrática. A mi juicio, el paso decisivo en este camino lo dio un legislador peculiar, cuyo oficio era el de poeta. Su nombre forma parte de todo lo que nos dignifica como seres humanos. Su nombre era Solón.
Solón, el poeta, el legislador, "el lobo en medio de los perros".
Un nuevo sistema: la timocracia
Creo que lo he dicho otras veces, pero no me importa repetirlo una vez más. Solón es uno de esos personajes a los que admiro profundamente. Su aparición en la historia de Atenas cambió el rumbo de los acontecimientos para siempre.
Decidido a terminar el trabajo comenzado por Dracón, introdujo a comienzos del siglo VI a. C reformas que, realmente, propiciaron el principio del fin del sistema gentilicio.
La primera de todas fue la naucraría (ναυκραρία). No sabemos con seguridad si las naucrarías existían ya desde época anterior, pero de ser así, Solón las potenció enormemente como las primeras unidades administrativas basadas en un principio de subdivisión territorial. Es decir, por primera vez el pueblo fue dividido con un objetivo exclusivamente social que se basaba en la convivencia territorial y no en la relación gentilicia de parentesco. Cada tribu (φυλή) fue dividida en doce naucrarías.
Pero Solón se atrevió a algo mucho más revolucionario: dividió la sociedad ateniense en clases sociales que no tenían nada que ver con la estructura gentilicia, sino con un criterio económico. Creo que éste es el punto esencial de su reforma, y va mucho más allá de lo que, en apariencia, puede suponerse. Veamos.
El sistema creado por Solón fue llamado, desde antiguo, timocracia, es decir, gobierno basado en el “honor” (τιμή). Platón, el primer autor que utiliza el término, lo considera un sistema político “puro”, el menos afectado por la corrupción propia del Estado. Para que el lector se haga una idea, diré que la mayoría de los antiguos griegos consideraban a Esparta como el modelo típico de un sistema timocrático.
Mas la gran revolución de Solón consistió en dar a la palabra timé (τιμή) un significado que, en este contexto político, tenía muy poco que ver con el modelo espartano, heredado de la mentalidad heroica transmitida por Homero, pues, a primera vista, un sistema de gobierno basado en el honor parece claramente vinculado a la sangre y, por lo tanto, a la estructura gentilicia, y muy poco a las naucrarías, unidades territoriales y no gentilicias.
La gran innovación de Solón consistió en no vincular el honor a la sangre, a la preminencia en un génos o, ni siquiera, a la posesión de tierras. Solón vinculó el honor y, por tanto, el derecho a ejercer cargos públicos, a la producción de la tierra, no a su posesión. De esta manera, dividió a la sociedad ateniense en cuatro clases sociales que, como acabo de decir, estaban vinculadas a la producción de la tierra en medidas de cereal o aceite. El resultado fue éste:
- 1ª clase o Pentakosiomedímnoi (πεντακοσιο-μέδιμνος ov), es decir, aquellos que podían producir, al menos, quinientos medimnos (unidad de medida) de cereal. Tal producción implicaba la posesión de unas 15 hectáreas de tierra productiva.
- 2ª clase o Triakosiomedímnoi (τριακοσιο-μέδιμνος ov), quienes podían producir trescientas medidas de cereal, para lo que se necesitaban 8 hectáreas de tierra productiva. Esta clase fue conocida también con el nombre de Hippeís (ἱππεῖς) ‘Caballeros’, pues quienes pertenecían a ella podían costearse un caballo y el equipo necesario para servir en la caballería del ejército de Atenas.
Según las reformas introducidas por Solón, sólo quienes pertenecían a estas dos clases sociales podían ser arcontes (cargos públicos de primer nivel) o formar parte del tribunal del Areópago. Lo importante, sin embargo, fue que, con la reforma de Solón, había que producir. Ya no bastaba con poseer tierras. El poder político estaba ligado a la producción y, por lo tanto, a la aportación que, mediante los impuestos, cada ciudadano entregara al Estado.
Ahora la palabra τιμή empezaba a desligarse del código heroico establecido por los guerreros micénicos y transmitido de forma magistral por Homero. El honor no estaba en la posesión de grandes extensiones de tierra. El honor estaba en la producción de la tierra y, por tanto, en la aportación que los propietarios de tierras proporcionaran al Estado.
- 3ª clase o Zeugitas (ζευγῖται) o ‘Poseedores de una yunta de bueyes’. Esta palabra deriva de ζυγόν (latín iugum, español ‘yugo) y hace alusión a los ciudadanos que, literalmente, ‘poseían una yunta de bueyes’, con la que podían arar cinco hectáreas de tierra y producir, al menos, doscientos medidas de cereal, por lo que también eran conocidos como los Diakosiomédimnoi (διακοσιο-μέδιμνος ov). Los Zeugitas formaron el grueso del ejército de Atenas, pues podían costearse el equipo propio de un hoplita, soldado de infantería pesada.
- 4ª clase o Tétes (θητικοί), población integrada por quienes carecían de tierras y, por tanto, trabajaban en explotaciones agrícolas en calidad de asalariados. Sus mujeres trabajaban normalmente como sirvientas o nodrizas en casas particulares. Eran hombres libres pero, con frecuencia, estaban excluidos de las estructuras gentilicias y no pertenecían a ninguna fratría o génos, por lo que estaban realmente desprotegidos y, con frecuencia, se veían obligados a pagar sus deudas con su propia libertad.
Los Tétes integraban el grueso de la armada ateniense, donde servían como remeros, por lo que llegaron a tener un peso decisivo en la futura democracia. También servían en la infantería como tropas auxiliares, pues no podían costearse el equipo de un hoplita. No podían acceder a los cargos públicos, pero, a cambio, formaban parte de la Asamblea y, sobre todo, estaban exentos del pago de impuestos.
Esta es, en esencia, la reforma de Solón. Supongo que el lector es capaz de calibrar lo que supuso en la sociedad ateniense del siglo VI a. C. A mi juicio Solón llevó a cabo una transformación titánica en una época dificilísima, cargada de violencia. Pero hizo algo más. Algo que lo dignifica por encima de todas sus reformas. Algo que se define con una palabra que, hoy día, empieza a aplicarse en la Grecia moderna en relación con su deuda.
Solón y la Grecia moderna: la Seisákhtheia (σεισάχθεια)
Lo que realmente hace que mi admiración por Solón sea tan grande no tiene que ver con su reforma política. Tiene que ver con una medida de contenido estrictamente humano. Tiene que ver con la concepción humanística de los antiguos griegos, con la consideración de que el ser humano está por encima de todas las cosas. Veamos.
El número de Tétes se vio incrementado a comienzos del siglo VI a. C. por una multitud de pequeños y medianos propietarios que, endeudados por completo, tuvieron que vivir cultivando su propia tierra en beneficio de un acreedor. Fueron llamados hectémoros (ἑκτήμοροι), pues sólo podían quedarse con una sexta parte de su producción; el resto debía de ser entregado a los acreedores.
A veces, ni siquiera así podían satisfacer los plazos de su deuda. Entonces los acreedores tenían derecho a convertirlos en esclavos, venderlos y, de esta manera, conseguir que su deuda quedara cancelada.
Solón se propuso poner fin a esta situación de una manera que, todavía hoy, me produce la emoción propia de las gestas heroicas; de las gestas verdaderamente heroicas. Promulgó la seisákhtheia, es decir, la abolición de las deudas y, a la vez, la liberación de todo aquel que hubiera sido esclavizado por deudas. Fue entonces cuando creó la cuarta clase social, los Tétes, para poder integrar en el nuevo sistema social a todos los que habían podido recuperar la libertad perdida gracias a su decreto de seisákhtheia.
Es difícil calibrar hoy lo que significa este decreto de Solón. Es difícil, pero podemos intentarlo si dirigimos nuestra mirada a la Grecia moderna, esclavizada por su deuda. Supongo que cada lector puede imaginar la epopeya de Solón si la “contextualiza” en el mundo de hoy, veintisiete siglos después de que promulgara su seisákhtheia.
En cualquier caso, tenemos la fortuna de conservar parte de su obra, de sus versos. En uno de sus poemas describe con palabras conmovedoras todo el proceso que estoy describiendo. Oigámoslas de nuevo, testigos, símbolos imperecederos de la grandeza de un hombre y de una civilización:
Arranqué de la negra tierra los mojones hincados por todos los lugares; los mojones de una tierra que antes era esclava y ahora libre. Devolví a Atenas, nuestra casa, [...] a muchos hombres que habían sido vendidos con razón o sin ella y a otros que, obligados a exiliarse por su extrema pobreza, habían olvidado ya la lengua de su patria. A quienes aquí mismo sufrían una esclavitud vergonzosa, temblando ante el humor de sus amos, los hice libres, tratando de poner en armonía la fuerza y la justicia [...]
También escribí leyes, igual para el plebeyo que para el noble, aplicando a ambos una justicia recta [...] pues si yo hubiera hecho un día lo que a unos agradaba, y lo que a los contrarios al día siguiente, esta ciudad hubiera quedado viuda de muchos hombres. Así que, buscando ayuda en todas partes, me revolví como un lobo en medio de los perros. (Solón, 24D)
“Me revolví como un lobo en medio de los perros”. Quizá estas palabras reflejan mejor que ninguna otra cosa la violencia a la que debió enfrentarse Solón. Quiero terminar con sus palabras este artículo.
Ojalá pudieran llegar a estos despiadados acreedores que, ufanados en su efímero éxito presente, castigan a los griegos sin saber, sin entender, sin siquiera imaginar que en las tierras áridas, secas, aparentemente improductivas de toda Grecia late, desde hace miles de años, la esperanza de todos los hombres.
Nota
Las palabras con caracteres griegos de este texto han sido corregidas por un alumno de Bernardo. Debido a problemas de código html. Si existiera algún error en su significado real es debido a mi. El autor de la publicación es Bernardo Souvirón.