De nuevo se avecina el tiempo de las elecciones. Los candidatos, obligados por toda una tradición a prometer al pueblo multitud de paraísos, llenarán con sus voces casi todos los rincones de la ciudad, violarán con sus soflamas la calma de los días y lanzarán sobre el pueblo sus viejas ideas, dobladas por el tiempo como juncos secos azotados por el viento.
La gente desconfía, pero calienta con su presencia los actos electorales. El pueblo se ha acostumbrado a proyectar sus defectos en los políticos y a ver en ellos la tabla de salvación que los exime de enfrentarse con sus propios fantasmas: la corrupción, el fraude, el despilfarro, la violencia... Nos resulta cómodo acusar a los políticos de los defectos que caracterizan a toda nuestra sociedad y ver en ellos nuestros propios vicios. Nos sirve de catarsis, nos purifica como una libación encima de un altar.
El pueblo, aun sin saberlo, saluda con gusto la presencia de políticos infames porque con ello elude abrir los ojos a sus propias iniquidades. Así, sin el más mínimo reparo, el que defrauda en el pago de sus tributos es capaz de acusar de corrupto a un gobernante. El vendedor que roba a su cliente, el comerciante que vende con márgenes de usura, el abogado que defiende a un acusado al que sabe culpable, el patrono que explota a sus trabajadores hasta límites inhumanos, el fabricante que adultera el producto que fabrica, todos los que en sus quehaceres diarios engañan, sobornan, amenazan y falsifican se sienten liberados al acusar a los políticos de hacer lo mismo que ellos hacen a diario. Aunque nunca lo reconozcan, sólo lamentan que la rentabilidad de su inmoralidad apenas sea una milésima parte de la que obtienen sus gobernantes con la suya.
El pueblo necesita políticos en los que verse reflejado, sobre los que descargar su mala conciencia. Los gobernantes honrados, los que proclaman con su ejemplo diario el imperio de la razón y de la ética son molestos, representan un ideal incómodo que siempre exige esfuerzos a cambio de una satisfacción impalpable, imposible de cuantificar. El pueblo prefiere a los políticos corruptos que les llenan el bolsillo de dinero y los oídos de promesas de progreso y bienestar antes que a los gobernantes honrados que reclaman el mismo comportamiento ético que se exigen a sí mismos.
Cuando el Senado romano, envidioso y desconfiado, lo acusó injustamente de querer convertirse en dictador, Publio Cornelio Escipión, el Africano, dijo:
“Sírvete, patria mía, de mis acciones sin mi presencia. Yo, que he sido para ti la causa de la libertad, seré ahora la prueba de que, en efecto, la posees. Me voy, ya que me he encumbrado más de lo que es conveniente para ti”.El pueblo no se conmovió ante estas palabras; no salió a la calle para impedir que el vencedor de Aníbal, el hombre que había salvado a Roma de su mayor amenaza, honrara a toda la ciudad con su presencia. Al contrario, vio como se marchaba lejos sin hacer un solo gesto para evitarlo.
Los dirigentes honrados cansan; nos recuerdan con sus acciones, con su indestructible honradez, la naturaleza ruin de nuestros actos.
Deben desaparecer antes de que su honradez nos atormente.
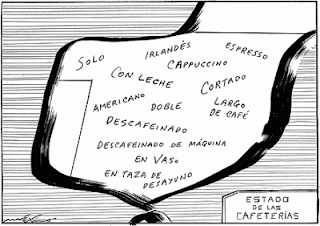
3 comentarios:
Perfecto Bernardo. Esos políticos corruptos e inmorales ¿han llovido del cielo? ¿Quien ha dado mayorías absolutas a políticos imputados, con causa pendientes en los tribunales? El pueblo que ve en ellos lo que les gustaría ser.
Ser cultos para ser libres.
Sin palabras....para nada de acuerdo.
Gran artículo, Bernardo. Sí, seguramente esta crisis tiene mucho de crisis moral. Vienen tiempos difíciles y si los políticos que tenemos son el reflejo de lo que somos, entonces no vamos a estar a la altura.
Un saludo
Publicar un comentario